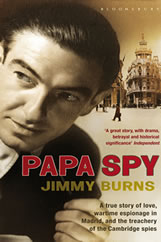Los turistas que este verano visiten Londres por primera vez quizá no caigan en la cuenta de un cambio importante en el paisaje de la capital inglesa, un cambio que es representativo de cómo han quedado arrumbados los recuerdos de una legendaria princesa que, tiempo atrás, cautivó la imaginación del mundo.
Una tienda que hace esquina, a unos pocos metros del palacio de Buckingham, sustituyó, no hace mucho tiempo, las viejas reproducciones de jarros y postales de Diana, princesa de Gales, por un surtido de recuerdos exclusivamente dedicados a su majestad la reina Isabel II.
Los últimos meses han demostrado la extraordinaria capacidad de una de las familias reales más antiguas para salvarse cuando estaba al borde de la extinción y seguir arraigados en el sentimiento colectivo de los ingleses con la categoría de «entidad admirada».La bien entrenada maquinaria de consejeros que rodean a la real familia se las ha ingeniado para no naufragar en las procelosas aguas de la polémica y el escándalo y para salir de ellas con renovada firmeza.
Dos hechos, la muerte de la centenaria reina madre y las celebraciones de las bodas de oro de la coronación de su hija como reina, han demostrado que perduran unas masas populares que todavía creen que la monarquía -aun sin la legendaria princesa- no sólo tiene que existir sino que debe desempeñar un importante papel como catalizador de un sentimiento de cohesión social y política en un nuevo siglo plagado de incertidumbres.
TRAS SU MUERTE
Ahora Buckingham ha aceptado a Camilla
Camilla Parker-Bowles, la mujer que contribuyó a destruir el matrimonio de Diana y Carlos hace gala ahora, abiertamente, de su relación con el heredero designado. Se habla de boda y la invitan al palacio de Buckingham. ¿Se estará revolviendo Diana en su tumba? Yo espero, sinceramente, que haya encontrado la auténtica felicidad en el cielo.
Con todo, el quinto aniversario de la muerte de la princesa Diana en un espeluznante accidente de automóvil en París va a causar mella, transitoriamente, en este renovado sentimiento de seguridad y quizá sirva para recordar al pueblo lo poco que ha cambiado la casa de los Windsor desde que les responsabilizaron, en parte, de haber contribuido a la trágica muerte de una persona que se había atrevido a desafiar una serie de reglas divinas y antiguas tradiciones.
No soy yo el único inglés que recuerda con exactitud dónde se encontraba y qué estaba haciendo cuando oyó las primeras noticias de aquel suceso a primera hora de aquella mañana de agosto de 1997. Acababa de saltar de la cama para ver un programa de televisión cuando, todavía de manera un poco confusa, me di cuenta de que uno de los más conocidos presentadores de informativos del país tenía los ojos humedecidos.
Al cabo de unos minutos, desperté a mi mujer y a mis dos hijas para comunicarles que no sólo la nación sino todo el mundo había sufrido una pérdida irreparable. La última vez que se había expresado un sentimiento semejante en el seno de mi familia fue cuando mi difunto padre había anunciado la muerte de Churchill. Mis pequeñas hijas tendrían que estudiar a Churchill en el colegio, pero ya lo sabían todo sobre Diana y en la intimidad profunda y secreta de su ser lloraron también.
Al cabo de unas horas, habíamos dado por terminado precipitadamente nuestro fin de semana y habíamos regresado a Londres en coche, para expresar nuestra tristeza de la única manera que creíamos poder hacerlo. Nos sumamos a una creciente muchedumbre de miles y miles de personas que visitaban la casa de la princesa, junto a Kensington Gardens, antes de depositar un gran ramo de flores y una tarjeta de condolencia a las puertas del palacio de Buckingham.
FLORES Y LAGRIMAS
Sus súbditos la querían porque les hizo soñar.
Depositamos las flores y la tarjeta consciente y deliberadamente donde lo hicimos. Las dejamos tanto como un acto simbólico, como en un gesto cargado de significado, con el objetivo de mostrar nuestro respeto hacia Diana, no porque se hubiera convertido en una excéntrica marginada, sino porque era una auténtica princesa que había cumplido con su responsabilidad y había dado vida a nuestros sueños.
Cinco años después, la verdadera historia de Diana es la que nos pinta el retrato de una persona mucho más compleja que la condición de icono a la que fue elevada en su multitudinario funeral. Más allá de la imagen de una belleza desafiante y radiante queda la realidad de una neurótica vulnerable, mártir de los medios de comunicación en la misma medida que su musa preferida, que se vio perjudicada por su educación mucho antes de sufrir la humillación de que la casaran con un futuro rey que quería a otra.
No resulta, pues, sorprendente que en las semanas que han precedido al quinto aniversario de su muerte, el inquieto espíritu de Diana se haya seguido dejando sentir. Su manifestación más visible ha sido la división pública que ha salido a la luz sobre la mejor forma de recordarla. Un comité responsable de escoger el diseño del monumento se ha mostrado profundamente dividido entre las dos propuestas que competían para la realización de un campo de recreo, un paseo y una fuente en Kensington Gardens. Lo más llamativo es que se haya tardado tanto tiempo en considerar la posibilidad de levantarle un monumento.
«Desde que Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética en 1929, ninguna otra figura prominente ha sido borrada de la vida pública de una nación hasta tales extremos. Rara vez leemos nada de ella.Rara vez vemos alguna imagen de ella. La señora ha desaparecido», afirma Robert Harris, periodista y autor de libros de éxito.
Entre los que se han sumado al coro de las censuras figura el hermano de Diana, Charles, conde de Spencer, que, en una polémica entrevista concedida a primeros de julio, ha acusado públicamente a la familia real de tratar de limitar los contactos entre sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Enrique, y la familia de Diana. Se da la paradoja de que Lady Di lo nombró guardián de sus hijos en su testamento.
OLVIDADA POR LA HISTORIA
La quieren borrar, pero su espíritu ha renacido
Con todo, esta aparente desaparición de Diana tiene que valorarse en relación con el hecho de que una parte de la renovada imagen pública de la casa de los Windsor parece que refleja la perdurable influencia de aquella princesa que llegaron a marginar.
Sin duda, las bodas de oro de la coronación fueron un triunfo personal de la reina, cuya popularidad entre el pueblo llano, al igual que la de la reina madre, raramente se ha visto amenazada de manera directa. Sin embargo, a pesar de toda la pompa y solemnidad que rodeó tanto las celebraciones de las bodas de oro como el funeral de la reina madre, fueron la ruptura de la tradición y los destellos de sentimentalismo colectivo los que nos hicieron evocar el carisma populista de Diana.
Algunas escenas, como los ramos de flores que se tiraban al paso del carruaje mortuorio de la reina madre por las calles de Londres y la forma en que la reina se mezcló en los jardines del palacio de Buckingham con estrellas de la canción como Elton John, habrían resultado inimaginables sin el ejemplo de Diana.
Entre tanto, no se puede negar que Guillermo y Enrique han aportado de manera cada vez más importante su propio toque populista a la monarquía en el comienzo del nuevo milenio, con lo que demuestran muy cumplidamente que son auténticos hijos de su madre.
En 1967, Diana Spencer, con seis años, se sentó al pie de las escaleras de su casa solariega y se agarró a la barandilla mientras su familia se desintegraba a su alrededor. Aquel instante iba a perseguirla durante el resto de la vida.
Lágrimas, gritos, el ruido de unos pasos apresurados por la grava del patio de entrada, el cierre violento de la puerta de un coche y luego el sonido de un motor que sube de revoluciones antes de que el automóvil se desvanezca repentinamente, como el eco de un disparo. Frances, la madre de Diana, había salido del hogar de la familia Spencer para no regresar jamás.
Diana Spencer había nacido el 1 de julio de 1961, con un buen peso de tres kilos y medio, en un mundo de privilegios y de lujo que en nada se correspondía con las soterradas tensiones que estaban ya conduciendo a sus padres a una separación irrevocable.
Era la tercera hija del vizconde y la vizcondesa de Althorp, y una única mancha afeaba su horizonte: el hecho de que su padre era incapaz de ocultar el disgusto ante el hecho de que su mujer había dado a luz a otra niña en lugar del esperado varón. Cuando por fin llegó el niño, Charles, tres años más tarde, tuvo un bautizo mucho más especial que el de Diana, con la reina como madrina.
Los Althorp no andaban faltos de dinero. Habían acumulado un patrimonio que se remontaba al siglo XV, cuando los Spencer hicieron fortuna comerciando con ovejas. Carlos I les concedió el título nobiliario en el siglo XVII.
La familia se construyó una residencia palaciega en el campo, en Northamptonshire, no lejos de Oxford. Los Althorp amasaron una destacada colección de obras de arte y muebles antiguos y adoptaron para su escudo de armas un lema con un absurdo punto de arrogancia: God defends the right (Dios defienda al justo).
Desde entonces, los Spencer nunca han andado demasiado lejos de los fastos de la aristocracia, y su compromiso con la nobleza quedó ratificado por varios de los antepasados de Diana, unidos mediante lazos de sangre a los duques de Marlborough, uno de cuyos descendientes fue Winston Churchill.
Por su rama materna, la familia de Diana provenía de los Fermoy, una dinastía más o menos igual de bien conectada, con ricas raíces en Irlanda y en EEUU y con propiedades en Inglaterra concedidas por la familia real.
En sus años de infancia, Diana disfrutó de todas las comodidades de una vida entre algodones, como correspondía a un ambiente privilegiado, prácticamente invariable desde los años victorianos: equitación, una colección de perritos y gatitos, los baños en la piscina privada, horarios fijos para las comidas y una primera educación con institutriz, además de esporádicos encuentros con miembros de la familia real.
El traslado de las dos hermanas de Diana, Sarah y Jane, a un internado privado cuando ella era pequeña, coincidió con la ruptura de los 14 años de matrimonio de sus padres, lo que alimentó en ella un sentimiento de abandono e inseguridad. Diana fue enviada a otro colegio, más cercano a su casa, en el que, sin embargo, siguió albergando esa sensación de desamparo.
Era la única niña de aquella escuela cuyos padres estaban divorciados.Su madre y su padre llevaban cada uno su vida por su cuenta, pero no cesaban de pelearse por sus hijos, por lo que uno y otra inundaban literalmente a sus hijas y a su hijo con una enormidad de regalos con ocasión de navidades y cumpleaños.
Sin embargo, lo que brillaba por su ausencia era la armonía y el calor de hogar que tanto ansiaba Diana. A los nueve años, enviaron a Diana a un internado diferente al de sus hermanas y, en esta ocasión, más lejos de su casa. Su sentimiento de rechazo se hizo más profundo. Una vez, cuando su padre la llevaba al colegio tras unas vacaciones, se plantó en las escaleras y le gritó: «¡Si me abandonas aquí es que no me quieres!».
Pasó mucho tiempo antes de que el círculo de íntimos de Diana llegara a darse cuenta de que los esfuerzos que ella hacía, en vano, por consolarse a base de atracarse a comer. Lo hacía por motivos puramente emocionales, que hundían sus raíces en aquella infancia desdichada.
En el colegio, a Diana se le daban mejor las actividades teatrales y al aire libre que concentrarse en los estudios. No obstante, allí le enseñaron a interesarse por el trabajo social con ancianos, enfermos y retrasados mentales. Estas tareas, le dijeron, contribuirían a hacer de ella «una buena ciudadana».
Su padre, Johnnie, se había casado por segunda vez, convirtiendo en esposa a su amante, Raine, condesa de Dartmouth, una dama bien conocida de la alta sociedad, tan excéntrica en el vestir y en sus tocados como su madre, la autora de novelitas de amor Barbara Cartland. Johnnie sentía por ella auténtica adoración.Al principio, Diana trataba a su madrastra como si aquello fuera una broma, pero con el tiempo, poco a poco, empezó a mostrarle todo su desprecio y se refería a ella como «la perversa madrastra».
En el año 1977 hubo grandes transformaciones en la vida de Diana.Johnnie y Raine se casaron en una discreta ceremonia civil a la que no la invitaron ni a ella ni al resto de sus hijos. Poco después, Diana, aparentemente una jovencita segura de sí misma, si bien un punto rebelde, que estaba ansiosa por salir de casa, se empeñó en que le permitieran dejar el colegio después de haber recibido clases de labores del hogar, corte, confección y cocina en Gstaad (Suiiza).
Tenía 16 años y unas ansias infinitas de descubrir Londres. Quizá fue aún más decisivo el hecho de que, aquel año, conoció a Carlos Windsor, príncipe de Gales, el todavía soltero heredero al trono de Inglaterra, Escocia y Gales.
El primer encuentro con el hombre con quien un día llegaría a casarse no dejó entrever nada. Se conocieron a finales de otoño, en el curso de una cacería de faisanes en la residencia campestre de la familia de ella.
La invitación a Carlos había partido de la hermana mayor de Diana, Sarah. Esta era por aquel entonces una de las muchas jovencitas amigas del príncipe. A pesar de que los columnistas de la prensa rosa las señalaban como posibles candidatas a futura reina, para el propio Carlos no eran más que relaciones pasajeras.
DE CAZA
Entre faisanes, Carlos la vio ‘alegre y bulliciosa’
Durante la cacería, Diana se fijó en un personaje que más bien tenía poco encanto, embutido en un anorak que le venía grande y calzado con botas de campo, y no le prestó mayor atención.La primera impresión que ella produjo en Carlos fue la de una mujer más bien inmadura, pero sin ninguna extravagancia y cariñosa.«Alegre y bulliciosa», comentó Carlos a sus íntimos. En privado, Diana pensaba que Carlos estaba completamente fuera de su alcance, un hombre más mayor y algo tristón que, si tenía que emparejarse con alguien de su familia, lo haría con su hermana.
Pasaron otros tres años antes de que Diana y Carlos volvieran a coincidir. Por entonces, Diana tenía 19 años, compartía un apartamento en Londres con tres amigas y ejercía una profesión que se adaptaba muy bien a su sentido de la independencia y a su instinto por cuidar de los demás.
Tenía un trabajo de jornada reducida en una guardería, en la que enseñaba a los niños pinturas, bailes y juegos. Entre sus amistades había chicos, pero con ninguno de ellos llegó a mantener relaciones. Parecía que el destino, inconscientemente, le empujaba a llegar virgen al matrimonio.
Por el contrario, el príncipe Carlos, con casi 33 años, había mantenido toda serie de relaciones sexuales pasajeras, aunque se había enamorado en secreto de la mujer destinada al papel de amante real, Camilla Parker-Bowles.
AMOR O DEBER?
La razón de Estado doblegó al príncipe
Hombre de arraigadas costumbres, educado en las rígidas tradiciones de la casa de Windsor, Carlos se consumía en su interior en un debate emocional, puesto que ya sentía las tensiones entre lo que le demandaba su corazón y su sentido de la responsabilidad monárquica.
El más íntimo confidente de Carlos, su tío lord Mountbatten, había facilitado desde el primer momento de su relación el emparejamiento de Carlos y Camilla a cubierto de los ojos de la opinión pública, pero al mismo tiempo había aconsejado al príncipe que buscara una esposa que se adaptara mejor a las exigencias de una familia real: una novia que fuera también de buena cuna, pero que no tuviera la reputación de Camilla, de promiscuidad sexual y de infidelidad matrimonial.
No deja de ser una ironía que fuera la muerte de Mountbatten, asesinado por terroristas del IRA en 1979, la circunstancia que sirvió en bandeja que Diana entrara en la vida de Carlos.
En el verano de 1980, Diana se encontró con Carlos durante un partido de polo y, mientras mantenían una conversación a solas, ella despertó en él la emoción con sus expresiones de condolencia.Ella le dijo que le había visto en el funeral de su tío y que había tenido la sensación de que se encontraba muy solo y de que necesitaba que alguien se ocupara de él.
Apenas si habían transcurrido unas semanas cuando Carlos sorprendió a uno de sus más íntimos amigos con la insinuación de que había conocido a la que había de ser su esposa. Le habló de la buena educación que Diana había recibido, de sus modales nada afectados y naturales, de su afabilidad y de su aparente inclinación a la vida en el campo.
Diana comentó con sus amigos que se sentía halagada, aturrullada y desconcertada ante la entusiasta atención que había empezado a generar en el príncipe, 12 años mayor que ella. Su corazón se puso a latir mucho más rápido de lo habitual cuando Carlos la invitó en el otoño de 1980 al refugio escocés de la familia real en el castillo de Balmoral.
La visita de Diana fue del todo inocente, sin sombra del arrojo que Camilla desplegaba en sus encuentros con Carlos. En lugar de compartir cama bajo el mismo techo, Carlos se quedó en la mansión principal, mientras que Diana pasó las noches en una casa aneja, acompañada de su hermana Jane y del marido de ésta, Robert, miembro de la familia real. Con todo, lo que Diana recordaba tiempo después como unos «maravillosos» días en Balmoral se vieron interrumpidos por el inquisitivo teleobjetivo de un fotógrafo, que la obligó a taparse el rostro con un pañuelo y a ocultar su identidad cuando paseaba.
El incidente representó el punto de partida de una persecución implacable desatada por la prensa sensacionalista a la caza de lo que los periodistas populacheros consideraban que era propiedad nacional.
Para todos -y eran muchos- los que todavía no tenían ni idea de la naturaleza de las relaciones de Carlos y Camilla, la historia les parecía de lo más natural en aquel momento: el futuro rey de Inglaterra conoce por fin a su princesa de cuento de hadas.Aquella era la noticia ideal que los periodistas especializados en la familia real llevaban años esperando.
Después del episodio de Balmoral, Diana dejó de tener vida privada a todos los efectos. Los reporteros la esperaban a la puerta de su apartamento, la sometieron a asedio día y noche y la siguieron hasta la guardería en la que trabajaba. Durante mucho tiempo, Diana fue un ejemplo de discreción y de modestia, sin soltar palabra ni realizar ningún gesto que perjudicara su imagen de mejor amiga del príncipe.
Tan solo una vez cometió un error involuntario, en la confianza de que la prensa sensacionalista la dejaría en paz, cuando se avino a posar para una fotografía con un grupo de niños de los que era profesora. Desgraciadamente, la luz le daba por detrás e hizo que se le transparentara la falda de algodón y que enseñara las piernas más de lo que debía.
La fotografía se distribuyó por todo el mundo. La instantánea le daba un aire de erotismo soterrado que contrastaba con su imagen virginal. «Sabía que tenías unas buenas piernas, pero no me había dado cuenta de que eran espectaculares [le comentó el príncipe Carlos]. En fin, ¿por qué tenías que enseñárselas a todo el mundo?».
Este comentario debería haber servido de advertencia de que Carlos había dibujado una nítida línea de separación entre Diana y Camilla en sus afectos, y que, en su fuero interno, sólo profesaba una auténtica pasión sexual por la segunda. Sin embargo, en aquel momento, Diana se lo tomó simplemente como una manifestación del sentido del humor de él.
Tendría que pasar aún un tiempo hasta que Diana empezara a darse cuenta de la realidad de la relación de Camilla con Carlos, lo que exacerbó la tensión mental que ella había empezado a sentir como consecuencia de estar permanentemente en el centro de atención de los medios.
Prácticamente no había nada en su vida que la hubiera preparado para las tortuosas circunstancias en las que se iba a encontrar.Desde Balmoral, ella no tenía ninguna duda de que quería casarse con Carlos y de que su principal obligación consistía en no hacer nada que pudiera perjudicar a la realeza. Sin embargo, al mismo tiempo volvía a surgir en ella la profunda inseguridad que llevaba arrastrando desde su infancia.
POBRE INOCENTE
Los amigos de Carlos no creían que él la eligiera
Algunos amigos de Carlos y determinados miembros del personal de la casa real, que estaban al tanto de su pasión por Camilla y que creían que Diana era una pobre inocente, tenían la sensación de que se estaba mascando la tragedia, pero creyeron que su obligación era mantenerse en silencio. El propio Carlos, sin embargo, se vio sometido a la presión de la única persona a la que debía hacer caso, su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.
El duque advirtió a su hijo de que no podía seguir retrasando su decisión: Carlos debía poner fin inmediatamente a la relación con Diana o casarse con ella. Poco después, en una conversación con uno de sus íntimos amigos, Carlos confesó que estaba nervioso y confuso, pero parecía resignado. «No es cuestión más que de decidirse a dar un paso, no muy habitual, hacia una situación bastante desconocida… Espero que al final salga todo bien», confesó Carlos.
En febrero, le pidió a Diana que se casara con él. A ella le entró la risa tonta. No era sino la reacción espontánea de una jovencita inocente que veía cómo se cumplían sus sueños.
Por la noche, cuando comunicó la noticia de su compromiso a familiares y amigos, Diana parecía estar subida en una nube, con el aspecto de ser más feliz que nunca.
En las semanas anteriores a la boda, Diana se trasladó al palacio de Buckingham, donde igual que a Cenicienta, se le separó de sus amigos, de la mayoría de su familia y del mundo exterior.Fue entonces cuando empezaron a asomar las lágrimas, cuando Diana trató con todas sus fuerzas de imponerse, sin conseguirlo, al aislamiento y a las presiones.
Sus ánimos flaquearon por completo cuando su prometido se fue a Australia y Nueva Zelanda en visita oficial por un periodo de cinco semanas. Cayó por primera vez en la bulimia, pasando deliberadamente de darse grandes atracones al ayuno más extremo.
Las angustias de Diana estaban directamente relacionadas con el descubrimiento gradual de que había otra mujer en la vida de Carlos. Una joya desparejada por aquí, una carta por allá, conversaciones telefónicas indiscretas… habían puesto de manifiesto que su identidad era la de Camilla Parker-Bowles.
Cuando Diana le planteó este tema a Carlos, a su regreso a Inglaterra, el príncipe confesó únicamente que Camilla había sido en otros tiempos una de sus más íntimas amigas y prometió repetidamente que, en adelante, Diana sería la única destinataria de su amor.
Se trataba de una mentira que él difícilmente iba a ser capaz de ocultar. Diana no acababa de creérselo, pero se tranquilizó, aunque una voz en su interior le decía que nada en la vida era para siempre. Ella hizo un esfuerzo por convencerse de que así sería si se lo prometía su príncipe.Pocos días antes de la boda, Diana descubrió un brazalete que Carlos había comprado para regalárselo a Camilla. Una vez más, ella le pidió explicaciones. Una vez más, él negó que hubiera hecho algo incorrecto, y le dijo que estaba histérica sin motivo.Diana, que por encima de todo quería agarrarse desesperadamente a sus sueños, alejó de sí sus más siniestros temores.
Carlos, siempre sumido en la duda permanente, sopesó la posibilidad de echarse atrás hasta que se dio cuenta de que los preparativos de la boda estaban ya tan avanzados que suspenderlos en aquel momento iba a suponer una humillación nacional. Se convenció a sí mismo de que su responsabilidad le obligaba a representar el papel que las masas exigían: ser el príncipe azul de una princesa de cuento de hadas,